Para comenzar, una antología se refiere, entre otras cosas y en pocas palabras, a una compilación los mejores textos de autores. Yo no soy poeta ni escritor, pero decidí realizar mi propia compilación de algunas de las experiencias que he escrito en los últimos meses. Todo esto, luego de que «autostalkeara» mi cuenta en Instagram en uno de esos días de silencio en los que no hallaba nada más que hacer.
He de suponer que muchos, al igual que yo, se toman algún tiempo o sacan inspiración de ciertas experiencias para escribir, para desahogarse o para expresar quizá de una forma diferente -y a veces poco clara- todo lo que vivimos o atravesamos. Sobre todo cuando estas experiencias están sujetas a los sinsabores del amor y todo a lo que ello conlleva. Frida Kahlo sabrá perdonarme por todos mis efímeros y surreales.
En esos meses que comentaba viví varios momentos que dejé reflejados en algunas letras y que tiempo después me siguieron gustando. Una vez un profesor en la universidad nos comentó que escribiéramos todo lo que quisiéramos o sintiéramos, que lo guardáramos y que un año después repasáramos todo aquello que habíamos plasmado entre las líneas; ya con cierta madurez sabríamos si realmente estábamos de acuerdo o no lo que en algún momento habíamos escrito. Un día, por añaduría, supe lo importante que es agregar a cada cosa la fecha y, si es posible, la hora; solo de esa forma sabremos con precisión en qué momento nació una historia o en qué momento otra se fue a la mierda. Así de seco.
Retomo entonces. Revisando algunas de mis publicaciones reviví ciertas anécdotas y experiencias que me parecieron gratas poder compartirlas, tiempo después, con ustedes que me leen siempre o que no, que vienen, que me buscan o que solo llegan. Así que yo, sin temor alguno, les muestro lo que he decidido llamar, sin la intención de hacer ningún tipo de alarde, mi Antología de recuerdos incurables.
La lámpara encendida
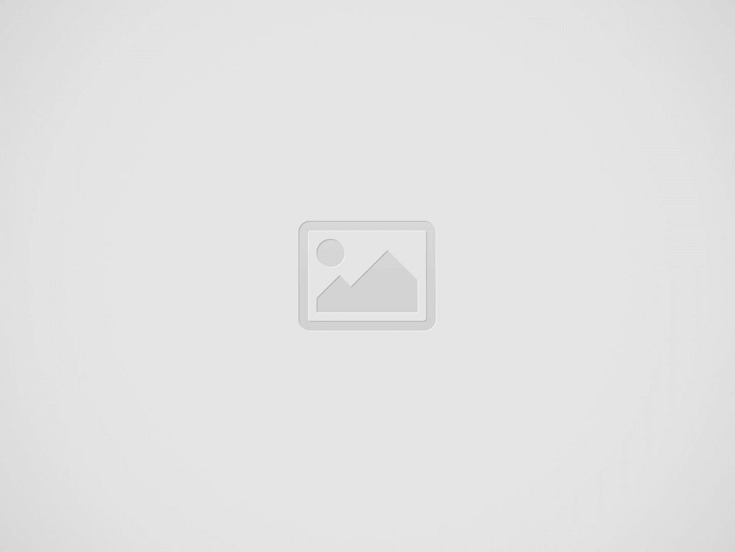

Caracas. Jueves, 24 de noviembre, 2016. Noche.
Estuve por unos minutos sin hacer nada más que ver la lámpara encendida que cuelga del techo. Pensé en ti. Como todo el día. «¿Aún no pasa nada?», me pregunté. «Quizá pasa todo», me respondí.
Pensaba, por ejemplo, en que siento miedo, a veces, de ti o de mí. De nosotros, tal vez. Podría este ser un buen momento para otra vez cerrar los ojos y sin pensarlo tanto, abrazarte y lanzarme: hacia ti o hacia tus dudas. Enfrentarlas. Hacer que huyan y borrar el camino de regreso. Para ti, para que no te toquen.
Quizá depende de este «quédate» que tenía atrapado entre mis dedos, «quédate» porque te siento y se siente bonito. Se me hace difícil conseguir la confianza en alguien. Pero la conseguí en tu mirada que atrapaba tanta tormenta y sinceridad: unos ojos marrones que se fundieron en los míos. Y luego comencé a moverme desde mi interior, desde mis piezas, desde mis partes y desde entonces siempre tengo esas ganas de verte, de tratar –aunque se me haga difícil- de hacerte reír, de hacerte sentir bien.
La lámpara encendida y sigo escribiéndote o pensándote. Las dos cosas. Me encanta la forma que nos hace cuando estamos juntos y me gustan también estas ganas inquietas, como un niño, de querer abrazarte cuando te veo. Pudiese ocurrir, ¿no parece eso emocionante?
Reconstruirte, pensé hace un tiempo, cuando apenas te conocía. Vaya yo a saber que no sería fácil. Lo recuerdo: una casa en una playa lejana en donde podamos (re)encontrarte. Algunas pinturas, brochas y unos que otros clavos para (re)decorarte por dentro. Una playa que nos rodea y se lleva las preocupaciones, un aire que nos despeina las emociones y nos aviva las ganas de no frenarnos y dejarnos llevar por él.
No quiero volvernos distancia ni olvidarnos. Yo me quedo, y prefiero intentar. No me molesta que seas tú, no me molesta que a veces camines de prisa aunque intentes caminar despacio.
La lámpara encendida.
Yo siempre te pienso,
pero no siempre te escribo
porque a veces
también me dejas sin palabras.
Navidad
Higuerote. Sábado, 10 de diciembre, 2016. Noche.
De todas las veces que le pedí algún regalo al niño Jesús, solo una vez tuve éxito y no fue lo que había pedido.
Recuerdo que siempre escribía lo mismo en una hoja de cuaderno y lo dejaba en el árbol de navidad que yo mismo montaba: «una bicicleta»; me acostaba temprano para no verlo cuando llegara y al día siguiente me levantaba corriendo emocionado hacia el árbol con la ilusión de que esa vez seguro que sí me habría traído algo, pero no era así. Entonces veía a todos esos niños de mi edad con sus nuevos zapatos, patinetas y otros juguetes, ya saben, lo que los niños siempre suelen pedir y yo sin ningún juguete con el que jugar.
Un nintendo, me obsequiaron uno de esos tantos 24. No era la bicicleta, pero sí que me la pasaba todo el día jugando en ese aparato. Desde que despertaba hasta que dormía. O mejor dicho, me obligaban a dormir.
El tiempo en muchos casos nos ayuda a entender. No somos más que niños ilusionados que en algunas ocasiones ponemos a nuestros padres contra la pared sin darnos cuenta. Cómo se sentirán ellos cuando no pueden darle a su hijo lo que desea. En su momento me sentía triste, era natural, pero ahora doy vuelta atrás y más bien agradezco y comprendo que, mientras estuvo a su alcance, mis padres trataron de darnos a mí y a mis hermanos todo lo que podían.
Y aquí estoy tantos años después, todavía con mi ilusión, golpeada por muchas cosas que uno pasa a medida que vamos creciendo, pero la conservo. A medida de que pasa el tiempo se hace más difícil mantener la emoción y la alegría de la Navidad porque estamos conscientes de tantas ausencias.
Antes decoraba mi casa en Navidad por mí, porque luciera bonita y resaltara entre todas, pero desde hace cuatro años lo hago por mis sobrinas, para que ellas conserven su ilusión. Y qué bonito, de verdad, que otros niños sí tengan la oportunidad y la posibilidad de vivir a plenitud su niñez y conservar por siempre la emoción de ver cientos de luces perderse constantemente en la oscuridad, de abrir un regalo, de disfrutar y de creer firmemente que siempre la vida les tendrá algo nuevo y hermoso que ofrecer.
Destino
Caracas. Sábado, 7 de enero, 2017. Tarde.
Te he colocado tantos nombres. ¿Por qué a estas alturas no he de llamarte «Huracán»? ¿Qué mejor nombre para ti que viniste y me revolviste todo? Como los desastres naturales: llegas sin avisar, sonríes y me derrumbas o me miras y se me hacen grietas en la piel.
Tú, como una vieja cabaña abandonada y destruida por el peso del tiempo y de las circunstancias; y yo, que me perdía tantas veces en esa estación esperando que un tren cargado de viajeros desesperanzados me llevara hacia algún lugar en donde pudiera encontrarte.
Y entonces viajaba a todas partes, caminaba senderos diferentes queriéndote dejar en todos lados. Podías ser ciudad, pero entre tus calles yo no era más que un vagabundo que caminaba sin dirección alguna. Era como volver a esos lugares que ya había recorrido:
Con frío,
en soledad,
y con un silencio que era gasolina,
mientras las cosas que yo tenía
que decir estaban convertidas en
llamas.
Se me hizo tan difícil viajar hacia tus manos que tuve que buscar otros desiertos, descubrir otras montañas y zarpar en otros mares. Tratar, en lo posible, de dejarte a ti, que eras el lugar a donde siempre me hubiese gustado llegar.
Sabía que yo también era paisaje, pero no supiste recorrerme; sabía que tenías todos los soles en tu ser porque, a veces, cuando dormías, me gustaba verte abrir los ojos porque era como sentir el amanecer; y que yo, entre tanto polvo, aprendí a mirar los atardeceres en ti. Como si no supiera que las 5:47 es la mejor hora en donde se posa el sol en tu mirada.
Te he colocado tantos nombres.
«Destino» fue el primero.
Milu
Caracas. Jueves, 16 de febrero, 2017. Mañana.
Sé, por como se ponía, que me quería.
Por sus saltos
por sus ladridos
por su mirada exaltada.
Que mi casa tuvo más luz desde su llegada hace ocho años,
que queríamos más,
que el amor también tiene forma de animal,
que se tornaba familia,
que era feliz cuando nos veía,
que sus ladridos eran una forma de expresar lo incondicional,
que, a veces, sus lamidos me desarmaban las tristezas,
que sentí la felicidad cuando la tuve por primera vez en mis brazos,
y hoy su partida me dejó el día
gris.
El Errante Siete
Puerto Cabello. Semana Santa, marzo, 2017. Tarde.
“167 días y esta es solo otra tormenta más”, se dijo aquella noche mientras el mar, irrefutablemente, le advertía que se avecinaba una tempestad que podía dejarlo varado en cualquier lugar.
Probablemente no sería algo nuevo y desconocido para un lanchero que, para su fortuna, ha tenido la suerte de soportar grandes desastres naturales. Porque así lo creía. Pensaba que un huracán puede arrasar tu alma de la misma forma en la que una ausencia y el olvido pueden hacerlo.
De repente, en una extraña calma que solo anunciaba el regreso de las altas olas, recordó aquellas palabras que lo hicieron estremecerse: “Gracias por mirarme así, tan bonito”. Él, un gran errante que viajaba sin rumbo alguno y que ha peleado en múltiples batallas contra grandes monstruos que se perdían en la profundidad del
océano, se derrumbó. Seis palabras pudieron más que cualquier cosa. 167 noches, las estrellas donde siempre habían estado, y ella; ella que le devolvió las ganas de desembarcar en otros muelles, se había ido. Se fue y dejó que él se perdiera.
En cada atardecer, mira al horizonte y esperaba a que la silueta desdibujada de aquella mujer se pose a su lado. Siempre puntual. “Todos deberíamos tener a alguien a quien abrazar cuando cae la noche”, se dijo un día y lloró como si el mar lo hubiese llorado todito y fue entonces cuando descubrió que la sal ya no curaba
sus heridas.
Abrazó fuertemente en el pecho su ancla. “167 días y esta es solo otra tormenta más”, se dijo aquella noche mientras el mar, irrefutablemente, le advertía que ella no iba a volver nunca más y en medio de la inminente precipitación, se lanzó.
Se hundió. El errante se perdió como aquellos animales salvajes que constantemente intentaban devorarlo durante las más arduas batallas. Se dejó caer. Sabía que sin ella los atardeceres jamás serían los mismos y sabía que él, sin ella, tampoco.
Nos vemos en otro momento
Sabana Grande, Caracas. 9 de julio, 2017. 8:30 de la mañana.
Cuando iba a mi trabajo, entré a la estación Sabana Grande del Metro de Caracas, compré mi boleto «ida y vuelta» y crucé los torniquetes. Enseguida un señor, quien aparentemente ya había intentado pedirle ayuda a uno de los trabajadores, me pidió que lo ayudara a subir hasta el bulevar.
Me detuve y pensé por un momento que ya había ingresado y que se me podía hacer tarde mientras salía y volvía a entrar.
Aun así, me acerqué a él y salimos. Subíamos las escaleras normales porque las mecánicas estaban paradas. Le pregunté hacia qué dirección exactamente iba, cuestión de ayudarlo un poco más, pero me dijo que solo lo dejara en el bulevar, que iba a una iglesia cristiana que estaba por allí, cerca del City Market -se lo tuve que recordar yo porque, según él, ese nombre siempre se le olvida-.
Le expliqué hacia qué lado debía continuar. Él me preguntó amablemente si había algún obstáculo en la vía y le dije que no. Que solo debía seguir derecho y tener cuidado con esos muritos que marcaban el paso de los carros.
–«Muchas, gracias, que Dios te bendiga», me dijo el señor.
-«Amén, nos vemos en otro momento», le contesté.
Entre todo, el señor afirmó con cierto tono de extrañeza: «En otro momento».
Todo, aparentemente, fluyó como una conversación normal entre un simple desconocido que ayudaba a otro a comenzar su camino. El señor era ciego y yo, entre el agrado de haberlo ayudado y de recibir su bendición, le dije «nos vemos en otro momento».
Vamos a estar mejor
Sabana Grande, Caracas. 28 de julio, 2017.
Como normalmente suelo hacer, hoy estuve caminando por el bulevar de Sabana Grande. De repente, entre la gente, venía una señora frente a mí muy sonriente. Se veía feliz. Yo estaba parado esperando a que la luz del semáforo en verde cambiara y ella se detuvo a decirme unas palabras. No podía oírla. Ella estaba feliz, pero no podía oírla. Llevaba como siempre mis audífonos puestos y me los quité para escuchar a esa señora con ojos saltones que no tendría más de 50 años. Delgada y de unos 1.60 de estatura.
«Me regalaron esto en la panadería», comentó sosteniendo fuertemente dos cachitos fríos, uno de ellos ya mordido, como si hubiese estado muchas horas – tal vez días- sin comer. En uno de sus dedos tenía un curetaje, quizá se había cortado con algo.
En seguida, en pocos segundos, siguió: «Mi hija grande y mediana están bien, mi esposo, mi mamá, Caracas y Venezuela están bien». «Me regalaron esto en la panadería», repitió.
«¿Sí? ¡Qué bueno!», fue lo único que pude contestar. Aunque suele ser frecuente en esta ciudad – y en todas las ciudades del mundo, supongo-, siempre este tipo de cosas nos suelen agarrar desprevenidos. Además, no sabes con qué te van a salir. Pedir dinero, robar o golpearte -como una vez me pasó-. Luego le dije: «Vamos a estar mejor», sosteniendo la idea de que nuestra situación no puede durar para siempre.
Ella, aún con su felicidad, asintió con la cabeza. Me dijo que sí y repitió: «Mi hija grande y mediana están bien, mi esposo, mi mamá, Caracas y Venezuela están bien».
Yo continué mi camino y sus palabras: «Mi hija grande y mediana están bien, mi esp… », se fueron desvaneciendo en mi espalda.
Luego de ese inesperado encuentro pensé que ella no estaba del todo bien. Quizá estaba un poco mal de la cabeza y solo mencionaba eso porque tuvo alguna mala experiencia que le marcó sus días. Pero de una cosa sí pude estar seguro cuando me despedí de ella: que «vamos a estar mejor».
Ojos color misterio
Sabana Grande, Caracas. Viernes, 4 de agosto, 2017. 8:40 de la noche.
No creo que haya sido indecoroso que él me haya encontrado en la entrada de un bar. Tampoco creo que sea indecorosa la primera confesión que me hizo sin siquiera conocerme. Al menos no de palabra. Lo había visto unas que otras veces. Yo a él, pero él a mí no. O al menos eso pensaba hasta ese momento en el que llegó y me saludó.
-¿Tú sueles ir al Camen?, me soltó apenas me dio la mano. Me sentía algo extrañado. Primero porque estas cosas nunca me pasan; y segundo porque en las dos escasas veces que lo vi, no habíamos conversado.
-Sí, le dije. Yo, como sintiéndome siempre invisible, le pregunté cómo sabía que yo siempre iba. –Porque te he visto, te he visto dos veces: la primera fue una noche y la otra vez estaba con mi amigo, aquel que está allá – señaló al amigo que se encontraba sentado a unos dos locales más allá-.
Ciertamente, dos veces. Marrones claros, sus ojos, quizá un poco más que el café que yo suelo tomarme en ese lugar en donde habíamos coincidido.
–Eres misterioso, me dijo.
-¿Por qué dices que soy misterioso o qué viste en mí de misteriososo?
-Tu mirada, es misteriosa.
.-¿En serio?
-Sí, tienes mucho misterio. ¿Por qué estás aquí?
-Porque vine un rato con una amiga.
-¿Y dónde está tu amiga?
-Fue al baño, la estoy esperando.
Asintió como si le causara cierta decepción el hecho de encontrarme en ese lugar luego de haberme tomado unas cervezas.
«¿Tú qué haces aquí?», repliqué y sin las ganas de quedarme callado. -Yo estoy por otras cosas, intentó justificar con una mirada perdida. Ta vez como la mía. Había algo raro. En su forma de actuar, me refiero. Llevaba alguna tristeza, probablemente. Él andaba con unos amigos y se acercó a saludarme. Estaba un poco ebrio, me di cuenta de eso y, sin preguntarle, me lo confirmó. «Estoy ebrio».
Él fue a saludar a una de sus amigas y yo seguí esperando por la mía. Vamos. Uno se queda extrañado cuando pasan cosas así. Mi amiga ya había llegado y yo, entretanto, intenté esperarlo un poco, pero me fui. No sé cuál es su nombre y tampoco le pedí su número, pero sí sé en qué lugar trabaja. Me lo dijo cuando hablábamos. Pero hay una de esas sensaciones que sientes cuando el destino te pone tus propios caminos delante de ti y debes elegir.
Estaba ebrio y se acercó porque me había visto las mismas veces que yo lo vi. Se acercó para decirme que mi mirada es misteriosa. No sé cuál es su nombre, pero me dejó –como por cosas de la vida- dos opciones: dejar que nos volvamos a encontrar achacándole todo al destino o, por el contrario, ser yo quien lo encuentre para que me diga, por lo menos, cuáles fueron esos motivos que lo llevaron a tomar de más esa noche.
Fotografías: Luis De Jesús.

