Cuando era niña le graficaron lo que “amor es” a punta de llenar un álbum de barajitas coleccionables, lo que le enseñó que: para aprender a amar, tenía que pagar. Se nutrió de cuanta novela pasaban por la tv, basadas todas en la historia del Conde de Montecristo. Allí la protagonista comienza como la pobre muchachita cara sucia y al final, taconeando fuerte, encopetada y con la bemba roja, termina siendo dueña de la hacienda.
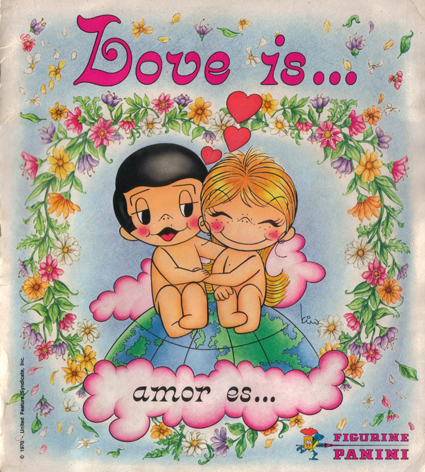
Determinada y necia, decidió que al igual que Susanita, la amiga de Mafalda, ella quería crecer, casarse y tener muchos hijitos, por las presiones absurdas de la sociedad machista en la que se crió y el interrogatorio express e inquisidor de las tías cada vez que las veía, que indagaban (cual si fuera fin de mundo), el porqué de su soltería a los treinta y tantos. El reloj biológico alborotaba las canas y su vientre latía cada vez que cargaba un bebé ajeno, escuchaba frases como: “te luce”, “¿y tú para cuándo?”, respiraba y sonreía.
Pasó su vida entera buscando a su príncipe azul, pero la maldición de Disney la llevó a juntarse con una sarta de sapos estafadores que nunca se transformaron y que sólo la empegostaron con la baba que los recubría, a pesar de que a todos los amó con todos los juguetes. No era justo, pero alguien le dijo que “en tiempo de guerra cualquier soldado te defiende”, o algo así ella entendió y siguió besando bichos verdes que la agotaron poco a poco.
No perdía las esperanzas de ganarse la lotería del amor y siguió jugando, cada vez apostaba más y ganaba menos. Su entorno femenino le restregaba en la cara que sí existía el amor verdadero: anillos de compromiso, bodas, beibichágüers y demás aniversarios. Cada noche, al acostarse, pedía con todas sus fuerzas a su ángel de la guarda que le pusiera enfrente a un hombre bueno, que no mintiera, la respetara y por sobre todas las cosas que la llegara a amar, luego se caía de la cama pero no entendía las indirectas angelicales.
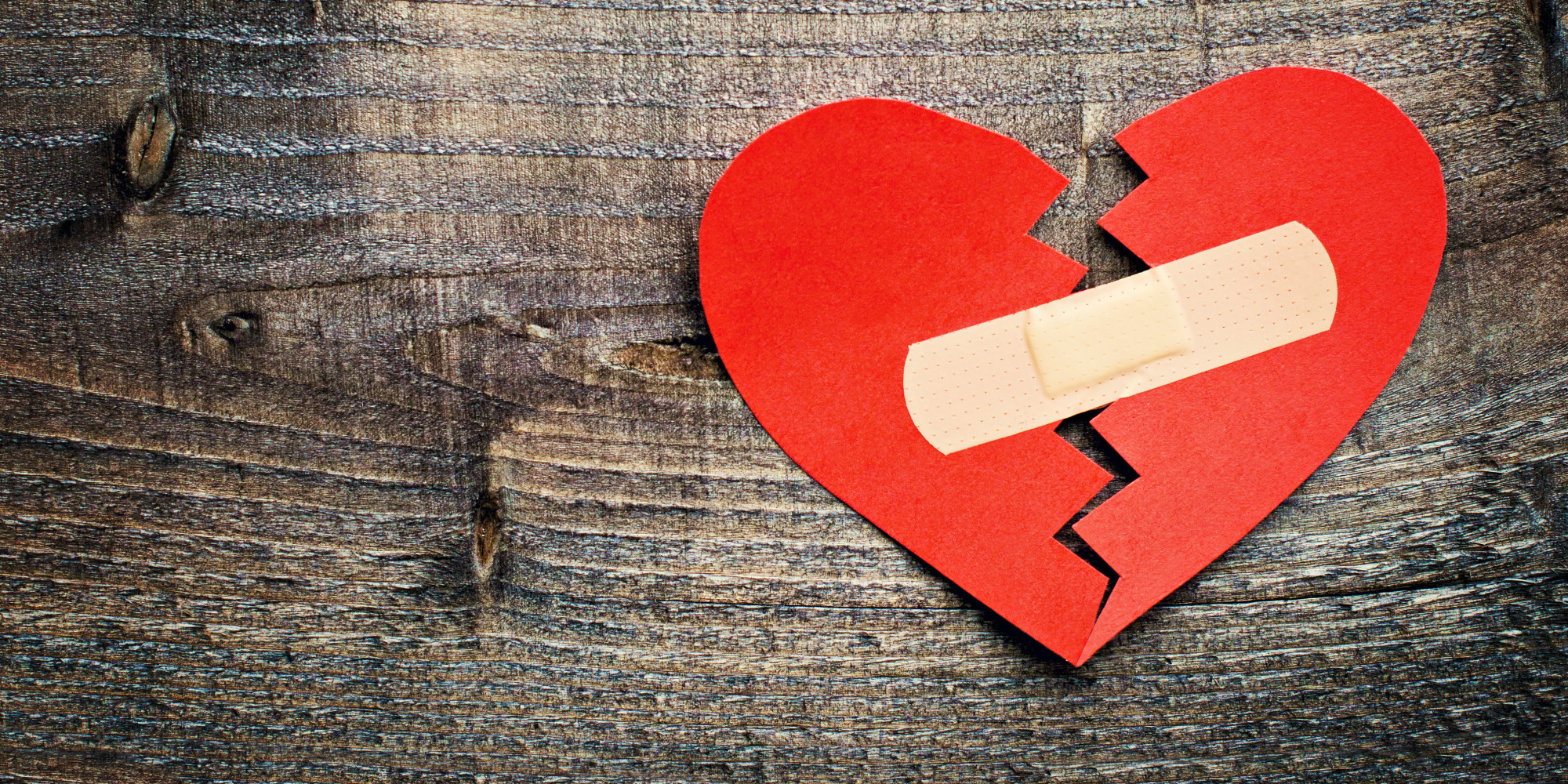
Cupido me odia
No pegaba una. Cuando se tropezaba con uno que le parecía atractivo, hablaba articuladamente, olía rico y tenía los dientes derechitos, era gay o resultaba ser casado y con hijos, complicando el escenario un poquito más. Conseguía una maravillosa cita en un restorán medianamente fino y ese mismo día le bajó la regla y pasó la noche dejando su huella desde su pantalón y en cada sitio donde se sentaba (más nunca supo de ese individuo por cierto).
Sus amigas le cuadraban un encuentro a ciegas, pero el tipo escupía al hablar y se enjabonaba con media cebolla todas las mañanas, ¡Fó! Sino, el chamo no era muy agraciado pero la hacía reír a carcajadas y para ella eso era fundamental, más no suficiente. Una balanza muy difícil de igualar entre calidad y cantidad.
Le coqueteaba al vecino cuando botaba la basura en sus mejores fachas empijamadas. Se registró en cuanta aplicación y portal web existía para hallar pareja, con el temor de que le tocara un asesino en serie, sádico y demás alimañas. En ocasiones confundía la gimnasia con la magnesia y con unos traguitos encima, buscaba caerse a besos con su mejor amigo de la infancia. Error.
No hubo poder humano que impidiera la larga lista de estilos por los que pasó. Con cada pareja se mimetizaba en aspecto, vestimenta y hasta en cómo hablaba (imagínense cuando terminó con el rockero y comenzó a salir con el comeflor). A pesar de que el rosado cursi corría por sus venas y las innumerables lecturas románticas, la hacían suspirar con ramilletes de gestos que algunos caballeros tuvieron con ella, las repetidas decepciones la endurecieron un poco y fue deslastrándose de los corazoncitos y purgándose las mariposas inquietas de su estómago.
Una noche la caída de la cama fue tan fuerte que al fin entendió y puso a un lado sus altas exigencias, falsas necesidades, presiones absurdas y demás perolitos que sabotean la felicidad y eventualmente colgó los guantes. Dejó de pelear contra la corriente y se dejó llevar por aquella frase del filósofo Eudomar Santos: “Como vaya viniendo, vamos viendo”, aunque todavía sueña con el vestidito y el buqué.

DesdeLaPlaza.com / Victoria Torres Brito


